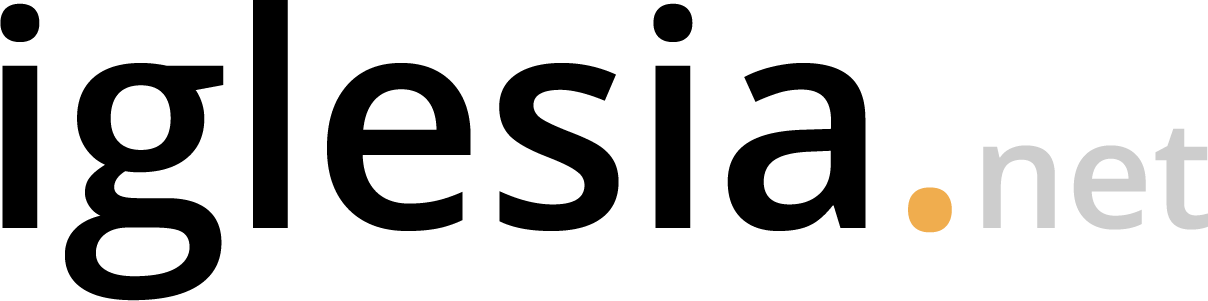El amor que tiene su fuente en el Espíritu Santo goza de una plenitud interior que le permite buscar no para ser completado sino para completar, o como dice el Evangelio, no para ser servido, sino para servir (Mt 20,28). Sin el Espíritu Santo este tipo de amor no sólo es imposible, sino inimaginable. Por ello dijo Pablo: «El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y no las puede conocer pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas» (1 Cor 2,14).
Cuando llega, en cambio, el don del Espíritu, lo “normal” y lo “lógico” es obrar como obró Cristo. A esto alude, con una frase sorprendente a tus oídos, el apóstol Juan: «como Él es, así somos nosotros en este mundo» (1 Jn 4,17). La frase es impresionante no sólo por lo cercano que te hace al Hijo del Dios vivo, sino porque supone una plenitud de amor y una fortaleza en la opción de vida que resulta del todo inusitada para las fuerzas humanas.
El hombre por sus propias fuerzas se cansa de ser bueno. Antes de declarar su cansancio lleva estricta cuenta de todo lo que ha hecho, como aquel Job que conocía sólo la justicia de la Antigua Ley y no poseía el don el Espíritu. Por eso dijo a su propio favor todas las obras de piedad y los esfuerzos de paciencia y de dominio propio que podía recordar (Job 31,16-34). La caridad, por el contrario, «es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal» (1 Cor 13,5). ¡Tal cosa escapa a las fuerzas humanas!
El hombre se agota de ser bueno, y por ello, «en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros» (Rom 5,7-8). ¡Dios no se agota! Allí donde el ser humano pregunta: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» (Mt 18,21), está mostrando que su paciencia está llegando al límite, es decir, está mostrando su propia finitud. Dios es infinito y por medio del don de su Espíritu hace infinitos a los hombres otorgándoles por gracia lo que por naturaleza no tienen. Esta es la razón de la fortaleza de los mártires, de la caridad inagotable de tantos hombres y mujeres, del vigor incontenible de tantos misioneros, del esfuerzo sostenido de tantos pastores y doctores. ¡Ellos no luchaban con sus propios recursos! Llevaban dentro de sí el manantial que les hacía abundar para sí mismos y para los demás.
Desde luego el primer testimonio de esta gracia es el mismo Jesucristo. No debes mirar sus fuerzas como el resultado de un entrenamiento particular o de una naturaleza privilegiada; ni siquiera como el fruto de un ambiente apropiado o de una familia santa. Dar estas razones como explicación del amor del Nazareno es un grave error, porque aleja al Salvador de los hombres de los hombres que más necesitan ser salvados, a saber, aquellos que han carecido de ese hogar sano o del tesón para afrontar un entrenamiento así exigente.
Debes entender y debes enseñar que Cristo no es el fruto de una construcción hecha por los hombres, sino el regalo de Dios a los hombres. Sus maravillosos dones son gracia ya en Él mismo, y por esto su humildad es genuina, y no algo así como un papel que Él representara para dar ejemplo a los hombres. Cristo contempla con gozo la obra del Evangelio, un Evangelio que en primer lugar es regalo para Él mismo.
Por esto Él no se considera protagonista de nada, sino que dice: «Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae» (Jn 6,44); y también: «Yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito» (Jn 16,7). Estas no son las palabras de quien tuviera un arte para enseñar, o quien fuera simplemente resultado de una familia o de un pueblo. Son las palabras sinceras de alguien que se reconoce pequeño ante el don que le acompaña. ¡Cristo no se volvió “mágicamente” pequeño a la hora de la Cruz! Vivió como un pequeño, como un chiquillo admirado y admirable, capaz de extasiarse ante los caminos de la Providencia de Papá Dios, como cuando te enseña Lucas que «En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito.”» (Lc 10,21).
Para guiaros a la absoluta confianza en el Padre y para enseñaros a vivir en la pura gratuidad, Él mismo tenía que ser el primero en gozarse de esta gratuidad, y precisamente eso es lo que te cuenta el Evangelio. Por eso te digo siempre, y hoy te repito: Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel.
Domingo, 30 de enero del 2000
Cuando llega, en cambio, el don del Espíritu, lo “normal” y lo “lógico” es obrar como obró Cristo. A esto alude, con una frase sorprendente a tus oídos, el apóstol Juan: «como Él es, así somos nosotros en este mundo» (1 Jn 4,17). La frase es impresionante no sólo por lo cercano que te hace al Hijo del Dios vivo, sino porque supone una plenitud de amor y una fortaleza en la opción de vida que resulta del todo inusitada para las fuerzas humanas.
El hombre por sus propias fuerzas se cansa de ser bueno. Antes de declarar su cansancio lleva estricta cuenta de todo lo que ha hecho, como aquel Job que conocía sólo la justicia de la Antigua Ley y no poseía el don el Espíritu. Por eso dijo a su propio favor todas las obras de piedad y los esfuerzos de paciencia y de dominio propio que podía recordar (Job 31,16-34). La caridad, por el contrario, «es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal» (1 Cor 13,5). ¡Tal cosa escapa a las fuerzas humanas!
El hombre se agota de ser bueno, y por ello, «en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros» (Rom 5,7-8). ¡Dios no se agota! Allí donde el ser humano pregunta: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» (Mt 18,21), está mostrando que su paciencia está llegando al límite, es decir, está mostrando su propia finitud. Dios es infinito y por medio del don de su Espíritu hace infinitos a los hombres otorgándoles por gracia lo que por naturaleza no tienen. Esta es la razón de la fortaleza de los mártires, de la caridad inagotable de tantos hombres y mujeres, del vigor incontenible de tantos misioneros, del esfuerzo sostenido de tantos pastores y doctores. ¡Ellos no luchaban con sus propios recursos! Llevaban dentro de sí el manantial que les hacía abundar para sí mismos y para los demás.
Desde luego el primer testimonio de esta gracia es el mismo Jesucristo. No debes mirar sus fuerzas como el resultado de un entrenamiento particular o de una naturaleza privilegiada; ni siquiera como el fruto de un ambiente apropiado o de una familia santa. Dar estas razones como explicación del amor del Nazareno es un grave error, porque aleja al Salvador de los hombres de los hombres que más necesitan ser salvados, a saber, aquellos que han carecido de ese hogar sano o del tesón para afrontar un entrenamiento así exigente.
Debes entender y debes enseñar que Cristo no es el fruto de una construcción hecha por los hombres, sino el regalo de Dios a los hombres. Sus maravillosos dones son gracia ya en Él mismo, y por esto su humildad es genuina, y no algo así como un papel que Él representara para dar ejemplo a los hombres. Cristo contempla con gozo la obra del Evangelio, un Evangelio que en primer lugar es regalo para Él mismo.
Por esto Él no se considera protagonista de nada, sino que dice: «Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae» (Jn 6,44); y también: «Yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito» (Jn 16,7). Estas no son las palabras de quien tuviera un arte para enseñar, o quien fuera simplemente resultado de una familia o de un pueblo. Son las palabras sinceras de alguien que se reconoce pequeño ante el don que le acompaña. ¡Cristo no se volvió “mágicamente” pequeño a la hora de la Cruz! Vivió como un pequeño, como un chiquillo admirado y admirable, capaz de extasiarse ante los caminos de la Providencia de Papá Dios, como cuando te enseña Lucas que «En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito.”» (Lc 10,21).
Para guiaros a la absoluta confianza en el Padre y para enseñaros a vivir en la pura gratuidad, Él mismo tenía que ser el primero en gozarse de esta gratuidad, y precisamente eso es lo que te cuenta el Evangelio. Por eso te digo siempre, y hoy te repito: Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel.
Domingo, 30 de enero del 2000