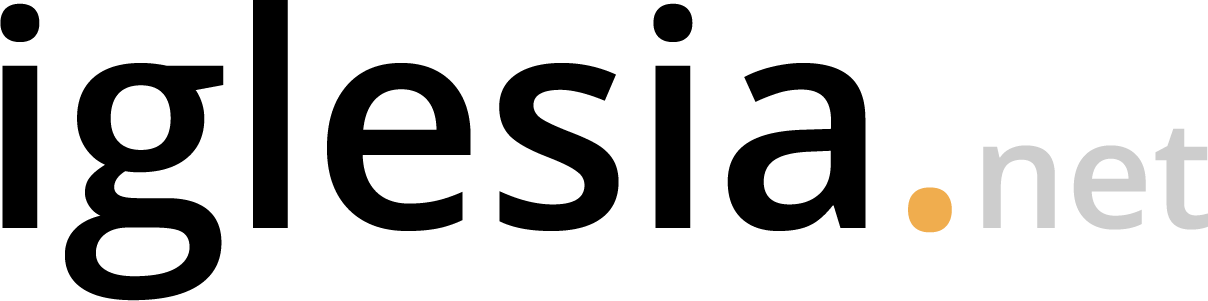Era un día de fiesta muy importante. Todos en Jerusalén querían en aquel día participar del manjar de la fiesta de Pascua y del sacrificio que hacían en holocausto cada año en recordación de cómo Jehová los protegió, “pasando por alto” (que es lo significa Pascua), cuando el ángel de destrucción pasó para hacer morir a todos los primogénitos de Egipto y no tocó las moradas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero). Puso Jehová a un líder por El escogido, Moisés, para que los sacara de Egipto, y librarles del yugo que el faraón mantenía sobre sus hombros, encaminándolos hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y a una mejor esperanza de vida.
En su gozo mundano, no podían ellos ni siquiera pensar en que esta celebración sería completa y absolutamente diferente a las anteriores. Muchísimo menos podían imaginar que el sacrificio para esa Pascua era especial, era una donación de Dios para salvación del mundo.
Jesús entraba a la Ciudad Santa.
La gente gritaba “¡Hosanna, hosanna!”, que significa “¡Salva ahora, salva ahora!” o “¡Te rogamos que salves!” Era, y es, una exclamación de gozo y de esperanza. ¡Cómo que hacía siglos que estaban en espera del “Mesías”, del “ungido descendiente de la dinastía de David”, que debía librarlos de la miseria y opresión en que estaban bajo el gobierno del imperio romano¡
¡Cuántos hoy, como aquellos israelitas, esperan el que habrá de sacarlos de la miseria y la opresión, no del imperio romano, como entonces, sino de la esclavitud en que los mantienen otros imperios igualmente poderosos, como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el homosexualismo, el consumismo, el juego. Ese mismo Jesús, está presente y dispuesto y a tu alcance para cuando desees aceptarle como Señor y Salvador.
Aquellos israelitas, se empujaban, se atropellaban, unos a otros, buscando posicionarse en el mejor lugar para ver pasar a Jesús, para tocarlo, e identificarse con Él.
La mayoría de los congregados, incluyendo a sus propios discípulos, quienes aunque le acompañaron por más de tres años, y con sus propios ojos vieron y participaron de sus milagros de sanidad, de resurrección y otras señales milagrosas, no estaban seguros de sí Él era. Aunque fueron muchas las veces que Él les dijo: “Yo Soy”…
Los discípulos, en ese momento, ni siquiera podían recordar que Él les había confiado todo lo que estaba por suceder. Dice San Mateo, que a una pregunta de Jesús sobre quién decían que Él era, Pedro había reconocido que su Maestro era “el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, y Jesús asintió y le confesó que estaba en lo cierto. Pero les pidió que no lo dijeran a nadie. Es en este momento que les dice que tiene que morir y resucitar, para salvar al mundo del pecado.
“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho (a manos) de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día”. (Mateo 16:21).
Jesús confesó a sus discípulos que era el Hijo de Dios y que moriría para salvar al mundo del pecado, pero que ellos no debían decirlo a nadie, para que no se malograra el Plan de Salvación de Dios: Sacrificar a su Hijo, en holocausto para redimir al mundo de pecado, Aunque reconoció que Juan El Bautista lo había revelado al verle llegar hacia él para ser bautizado, cuando dijo: “He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
No autorizaba en ese momento Jesús a sus discípulos a dar testimonio de que conocían que Él era el Hijo de Dios. Esa potestad todavía estaba en manos del Padre, que era el único que podía revelar ese testimonio.
“Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro (Juan) es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da es verdadero…Yo no recibo testimonio de hombre alguno… El Padre que me envió ha dado testimonio de mí…” (Juan 5:32, 34, 37)
El Cordero para el sacrificio pascual entraba a Jerusalén.
Esa triunfante entrada de Jesús a la Ciudad Sagrada, montado sobre un simple asno, daba cumplimiento a la profecía:
“¡Alégrate mucho, oh hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.” (Zacarías 9:9).
Así había proclamado el profeta alrededor de 500 años (5 siglos) antes.
Como era costumbre, al paso de un rey, “la mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.” (Mateo 21:8). “¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!” (Lucas 19:35-38), exclamaban jubilosos los israelíes al recibir a Jesús, con cánticos de alabanza, címbalos, panderos y batiendo palmas.
“¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!”
Acercándose la hora del fin de la jornada y sacrificio de Jesús en la cruz, se pronuncian con muy poca variación, las mismas palabras exclamadas por las huestes celestiales que se aparecieron a los pastores tras su nacimiento. ¿Recuerdan?
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres¡” (Lucas 2:14), exclamaron aquellos seres celestiales al nacer Jesucristo, marcando su entrada al mundo pecador.
Ahora eran los israelitas los que exclamaban: “¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!” Una muestra de que el mensaje de Jesús estaba sembrado en sus corazones. Ese era su propósito. En su momento se verían los frutos.
Esa es también la función de los que hemos sido salvados por Él y le servimos: Sembrar en el corazón de todos los que oyen la semilla de salvación que representa su Palabra, que “nunca vuelve atrás vacía”, sino que da frutos. Sus discípulos de ahora sí estamos obligados a dar testimonio de lo que ha significado para nuestras vidas.
Recepción masiva, con bombos y platillos, diríamos ahora.
Los israelitas sabían de reyes. Ellos fueron gobernados por muchos reyes. Conocen que eran esos reyes eran los dueños de sus vidas y haciendas; que eran absolutistas y que, como súbditos estaban en sus manos, y las decisiones de estos reyes, incluso, podían llevarles hasta la muerte, porque su palabra era ley.
Sostenían los reyes que su autoridad provenía de mandato divino y que esto les hacía más dignos de respeto. La autoridad real, el poder absoluto, sobre el gobierno del reino, las milicias y la implantación de la ley, era hereditaria. Así que el reinado, con todo su poder, pasaba de padres a hijos. Incluyendo el trono, el cetro y la corona, que representan los símbolos de autoridad.
Este rey que entra a Jerusalén es eterno, viene con todo el poder que le ha sido otorgado, posee el trono, el cetro y la corona de autoridad de su Padre, que es quien le envía “a salvar lo que se había perdido”. Pero este rey no llega en lujosa carroza, ni escoltado por guardias con armas mortíferas. Nuestro rey llega con humildad y sencillez. Montado en un simple asno, sin lujos. La única arma que portan Él y su escolta es su poderosa y milagrosa Palabra. “No es con espada, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu”, que vino a salvar y conquistar el mundo perdido y en pecado.
Con todo, la entrada de Jesús a Jerusalén fue grandiosa. Su recepción en ese día glorioso, que hoy conocemos como el Domingo de Ramos, mayormente por las ramas y esterillas de palmas que blandían sus seguidores a lo largo del camino hacia la sagrada ciudad, fue digna de lo que en verdad era y sigue siendo: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aunque prácticamente ninguno de aquellos que le vitoreaban lo sabían, y sus propios discípulos, que le amaban, le habían escuchado y le admiraban, no estaban muy seguros, llegaba un rey con auténtico poder, autoridad y dominio.
Llegaba Jesús a su gran coronación, ante un pueblo que le aclamaba como el Rey de los Judíos; en preludio al calvario y sacrificio de sangre que por encomienda y en obediencia al Padre haría para redimir a este pueblo pecador. El mismo pueblo que en pocas horas habría de cambiar de pensar y actuar, y exigiría la crucifixión del que poco antes proclamaban rey.
No ha dejado de pasar así. Muchos, cuando están en necesidad, reclaman su presencia, le alaban y le glorifican. El, con su infinita misericordia, bondad y amor hacia su máxima creación, escucha las peticiones y responde. Así nos protege, nos aleja de la maldad, nos sana de enfermedades, nos consuela en momentos dolorosos de la vida. Pero, una vez que consiguen que Él atienda y satisfaga su petición --tal como aquellos que le vitorearon a su entrada a Jerusalén y luego exigieron su crucifixión-- también le dan la espalda, lo rechazan, lo olvidan; en fin, lo crucifican nuevamente con su actitud.
Ignoraban aquellos israelitas que todo aquel montaje formaba parte del Plan de Salvación y Vida Eterna de Dios para la humanidad; que la crucifixión significaría la consagración del Hijo de Dios e Hijo de Hombre, Jesucristo. Desconocían que la verdadera y real coronación de Jesús, no sería como Rey de Israel, sino como Rey del Universo y Señor y Salvador de todo aquel que en Él cree, para gloria de su Nombre, la obtención del perdón por los pecados y el derecho a la vida eterna de los así redimidos.
Todo aquel espectáculo y entrada triunfal se llevaba a cabo en el comienzo de la celebración de la Pascua, también llamada la Fiesta del Pan sin levadura, una de las tres festividades de peregrinación del judaísmo. Millares invadían Jerusalén, cumpliendo con el deber sagrado ordenado por las Escrituras.
Los discípulos también cumplían con ese deber religioso. Pero Jesús era el único que sabía que era el comienzo del fin de sus días como Hijo de Hombre o Dios Encarnado; que se acercaba el momento del sacrificio y derramamiento de su sangre, como el “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29), tal como lo sentenció Juan el Bautista y también de convertirse en “el cordero como inmolado” de la visión celestial que el discípulo amado, Juan, narra en el libro de Apocalipsis.
Se acercaba, rápidamente, el fin de los días en la carne de este maravilloso ser divino, que se hizo hombre pobre para enriquecernos con su servidumbre. “Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45).
Es interesante como cada día, al escudriñar las Escrituras, nos sorprende la sabiduría de Dios.
Jesús debía llevar a la cruz los pecados del hombre. Esa fue la encomienda que el Padre colocó sobre sus hombros y Él, obedientemente, cumpliría la encomienda. Sabía que su entrada a Jerusalén le conduciría a la muerte en la cruz, para resucitar al tercer día y luego reinar para siempre.
Pero…, resulta interesante que, para esa encomienda, tal y como lo sigue haciendo para consumar favorablemente sus planes, Dios se vale de toda situación y mecanismos a su alcance. Inclusive, Él hace uso de sus detractores, de gente que no le ama, de vasos sucios o rotos.
No puede uno pasar por alto, que al igual que Jesús dijo, como mencionamos al principio, que “…le era necesario… ser muerto y resucitar al tercer día”, Caifás, el sumo sacerdote, su perseguidor, expresó casi exactas las mismas palabras: Vosotros… ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que la nación perezca.” (Juan 11:49-50). Dios usa a Caifás, un enemigo, para sus sanos propósitos. Era necesario que Jesús muriera para nosotros ser salvos y tener la esperanza de vida eterna que Él representa. Caifás no sabía que estaba siendo utilizado por Dios, pero sería quien se encargaría de que se consumara el hecho.
Jesús poseía maravillosos atributos no dados por el hombre, sino otorgados por su Padre, el omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios y Señor Nuestro. El rey que será crucificado está adornado con todas las virtudes imaginables. Su naturaleza se compone de misericordia, de paz, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de justicia y resumiendo todo eso, de amor.
Este Cordero, blanco como el alma de Dios que es, sin mancha como el Hijo de Dios que es, y puro como el Espíritu Santo que es, es quien entrará al lugar del sacrificio, para tomar la cargada cruz del pecado para con su sangre derramada regenerar, redimir y justificar a los pecadores de Israel.
Ese es el Redentor resucitado, que yo te presento en este día. El mismo Jesucristo que entró a Jerusalén en medio de vítores para luego ser traicionado y crucificado, pero que mediante su sacrificio salvó del pecado al mundo, quiere entrar a tu corazón, para salvarte a ti también, regenerándote, mediante la redención y justificación de tus pecados, y luego santificarte con la llenura del Espíritu Santo.
Cada día Jesús está buscando almas para salvar. No es casualidad que estés en este día aquí. El Señor es quien ha guiado tus pasos hasta este lugar de adoración a Jesucristo, no hagas como aquellos israelitas, que le recibieron con gozo, enarbolando palmas y cánticos de salmos, acompañados con sonoros címbalos y panderos, pero luego le dieron la espalda y le rechazaron, pidiendo su crucifixión. Ya Él hizo el sacrificio de amor por ti, solo falta que tu respondas a su llamado. Él dio el primer paso, el más difícil, sigue su huella y camina junto a Él hacia tu salvación. El te espera con los brazos abiertos. Acércate y permite que oremos por ti.
Oración:
Amantísimo Padre y Señor nuestro, te alabamos y glorificamos y te damos gracias por este grupo de hermanos. Limpia Señor sus corazones de toda traza de pecado, busca en todo rincón de su humanidad y redímeles amado Padre. Llena estos corazones de tus atributos más preciados, como son la humildad, la misericordia, la benignidad, la paz, la mansedumbre, la justicia, el amor. Ahora Padre, impárteles tu bendición, que es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén.
Reflexión: Domingo 16 de Abril 2000
Por Cruz Roqué-Vicéns
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En su gozo mundano, no podían ellos ni siquiera pensar en que esta celebración sería completa y absolutamente diferente a las anteriores. Muchísimo menos podían imaginar que el sacrificio para esa Pascua era especial, era una donación de Dios para salvación del mundo.
Jesús entraba a la Ciudad Santa.
La gente gritaba “¡Hosanna, hosanna!”, que significa “¡Salva ahora, salva ahora!” o “¡Te rogamos que salves!” Era, y es, una exclamación de gozo y de esperanza. ¡Cómo que hacía siglos que estaban en espera del “Mesías”, del “ungido descendiente de la dinastía de David”, que debía librarlos de la miseria y opresión en que estaban bajo el gobierno del imperio romano¡
¡Cuántos hoy, como aquellos israelitas, esperan el que habrá de sacarlos de la miseria y la opresión, no del imperio romano, como entonces, sino de la esclavitud en que los mantienen otros imperios igualmente poderosos, como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el homosexualismo, el consumismo, el juego. Ese mismo Jesús, está presente y dispuesto y a tu alcance para cuando desees aceptarle como Señor y Salvador.
Aquellos israelitas, se empujaban, se atropellaban, unos a otros, buscando posicionarse en el mejor lugar para ver pasar a Jesús, para tocarlo, e identificarse con Él.
La mayoría de los congregados, incluyendo a sus propios discípulos, quienes aunque le acompañaron por más de tres años, y con sus propios ojos vieron y participaron de sus milagros de sanidad, de resurrección y otras señales milagrosas, no estaban seguros de sí Él era. Aunque fueron muchas las veces que Él les dijo: “Yo Soy”…
Los discípulos, en ese momento, ni siquiera podían recordar que Él les había confiado todo lo que estaba por suceder. Dice San Mateo, que a una pregunta de Jesús sobre quién decían que Él era, Pedro había reconocido que su Maestro era “el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, y Jesús asintió y le confesó que estaba en lo cierto. Pero les pidió que no lo dijeran a nadie. Es en este momento que les dice que tiene que morir y resucitar, para salvar al mundo del pecado.
“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho (a manos) de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día”. (Mateo 16:21).
Jesús confesó a sus discípulos que era el Hijo de Dios y que moriría para salvar al mundo del pecado, pero que ellos no debían decirlo a nadie, para que no se malograra el Plan de Salvación de Dios: Sacrificar a su Hijo, en holocausto para redimir al mundo de pecado, Aunque reconoció que Juan El Bautista lo había revelado al verle llegar hacia él para ser bautizado, cuando dijo: “He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
No autorizaba en ese momento Jesús a sus discípulos a dar testimonio de que conocían que Él era el Hijo de Dios. Esa potestad todavía estaba en manos del Padre, que era el único que podía revelar ese testimonio.
“Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro (Juan) es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da es verdadero…Yo no recibo testimonio de hombre alguno… El Padre que me envió ha dado testimonio de mí…” (Juan 5:32, 34, 37)
El Cordero para el sacrificio pascual entraba a Jerusalén.
Esa triunfante entrada de Jesús a la Ciudad Sagrada, montado sobre un simple asno, daba cumplimiento a la profecía:
“¡Alégrate mucho, oh hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.” (Zacarías 9:9).
Así había proclamado el profeta alrededor de 500 años (5 siglos) antes.
Como era costumbre, al paso de un rey, “la mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.” (Mateo 21:8). “¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!” (Lucas 19:35-38), exclamaban jubilosos los israelíes al recibir a Jesús, con cánticos de alabanza, címbalos, panderos y batiendo palmas.
“¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!”
Acercándose la hora del fin de la jornada y sacrificio de Jesús en la cruz, se pronuncian con muy poca variación, las mismas palabras exclamadas por las huestes celestiales que se aparecieron a los pastores tras su nacimiento. ¿Recuerdan?
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres¡” (Lucas 2:14), exclamaron aquellos seres celestiales al nacer Jesucristo, marcando su entrada al mundo pecador.
Ahora eran los israelitas los que exclamaban: “¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!” Una muestra de que el mensaje de Jesús estaba sembrado en sus corazones. Ese era su propósito. En su momento se verían los frutos.
Esa es también la función de los que hemos sido salvados por Él y le servimos: Sembrar en el corazón de todos los que oyen la semilla de salvación que representa su Palabra, que “nunca vuelve atrás vacía”, sino que da frutos. Sus discípulos de ahora sí estamos obligados a dar testimonio de lo que ha significado para nuestras vidas.
Recepción masiva, con bombos y platillos, diríamos ahora.
Los israelitas sabían de reyes. Ellos fueron gobernados por muchos reyes. Conocen que eran esos reyes eran los dueños de sus vidas y haciendas; que eran absolutistas y que, como súbditos estaban en sus manos, y las decisiones de estos reyes, incluso, podían llevarles hasta la muerte, porque su palabra era ley.
Sostenían los reyes que su autoridad provenía de mandato divino y que esto les hacía más dignos de respeto. La autoridad real, el poder absoluto, sobre el gobierno del reino, las milicias y la implantación de la ley, era hereditaria. Así que el reinado, con todo su poder, pasaba de padres a hijos. Incluyendo el trono, el cetro y la corona, que representan los símbolos de autoridad.
Este rey que entra a Jerusalén es eterno, viene con todo el poder que le ha sido otorgado, posee el trono, el cetro y la corona de autoridad de su Padre, que es quien le envía “a salvar lo que se había perdido”. Pero este rey no llega en lujosa carroza, ni escoltado por guardias con armas mortíferas. Nuestro rey llega con humildad y sencillez. Montado en un simple asno, sin lujos. La única arma que portan Él y su escolta es su poderosa y milagrosa Palabra. “No es con espada, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu”, que vino a salvar y conquistar el mundo perdido y en pecado.
Con todo, la entrada de Jesús a Jerusalén fue grandiosa. Su recepción en ese día glorioso, que hoy conocemos como el Domingo de Ramos, mayormente por las ramas y esterillas de palmas que blandían sus seguidores a lo largo del camino hacia la sagrada ciudad, fue digna de lo que en verdad era y sigue siendo: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aunque prácticamente ninguno de aquellos que le vitoreaban lo sabían, y sus propios discípulos, que le amaban, le habían escuchado y le admiraban, no estaban muy seguros, llegaba un rey con auténtico poder, autoridad y dominio.
Llegaba Jesús a su gran coronación, ante un pueblo que le aclamaba como el Rey de los Judíos; en preludio al calvario y sacrificio de sangre que por encomienda y en obediencia al Padre haría para redimir a este pueblo pecador. El mismo pueblo que en pocas horas habría de cambiar de pensar y actuar, y exigiría la crucifixión del que poco antes proclamaban rey.
No ha dejado de pasar así. Muchos, cuando están en necesidad, reclaman su presencia, le alaban y le glorifican. El, con su infinita misericordia, bondad y amor hacia su máxima creación, escucha las peticiones y responde. Así nos protege, nos aleja de la maldad, nos sana de enfermedades, nos consuela en momentos dolorosos de la vida. Pero, una vez que consiguen que Él atienda y satisfaga su petición --tal como aquellos que le vitorearon a su entrada a Jerusalén y luego exigieron su crucifixión-- también le dan la espalda, lo rechazan, lo olvidan; en fin, lo crucifican nuevamente con su actitud.
Ignoraban aquellos israelitas que todo aquel montaje formaba parte del Plan de Salvación y Vida Eterna de Dios para la humanidad; que la crucifixión significaría la consagración del Hijo de Dios e Hijo de Hombre, Jesucristo. Desconocían que la verdadera y real coronación de Jesús, no sería como Rey de Israel, sino como Rey del Universo y Señor y Salvador de todo aquel que en Él cree, para gloria de su Nombre, la obtención del perdón por los pecados y el derecho a la vida eterna de los así redimidos.
Todo aquel espectáculo y entrada triunfal se llevaba a cabo en el comienzo de la celebración de la Pascua, también llamada la Fiesta del Pan sin levadura, una de las tres festividades de peregrinación del judaísmo. Millares invadían Jerusalén, cumpliendo con el deber sagrado ordenado por las Escrituras.
Los discípulos también cumplían con ese deber religioso. Pero Jesús era el único que sabía que era el comienzo del fin de sus días como Hijo de Hombre o Dios Encarnado; que se acercaba el momento del sacrificio y derramamiento de su sangre, como el “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29), tal como lo sentenció Juan el Bautista y también de convertirse en “el cordero como inmolado” de la visión celestial que el discípulo amado, Juan, narra en el libro de Apocalipsis.
Se acercaba, rápidamente, el fin de los días en la carne de este maravilloso ser divino, que se hizo hombre pobre para enriquecernos con su servidumbre. “Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45).
Es interesante como cada día, al escudriñar las Escrituras, nos sorprende la sabiduría de Dios.
Jesús debía llevar a la cruz los pecados del hombre. Esa fue la encomienda que el Padre colocó sobre sus hombros y Él, obedientemente, cumpliría la encomienda. Sabía que su entrada a Jerusalén le conduciría a la muerte en la cruz, para resucitar al tercer día y luego reinar para siempre.
Pero…, resulta interesante que, para esa encomienda, tal y como lo sigue haciendo para consumar favorablemente sus planes, Dios se vale de toda situación y mecanismos a su alcance. Inclusive, Él hace uso de sus detractores, de gente que no le ama, de vasos sucios o rotos.
No puede uno pasar por alto, que al igual que Jesús dijo, como mencionamos al principio, que “…le era necesario… ser muerto y resucitar al tercer día”, Caifás, el sumo sacerdote, su perseguidor, expresó casi exactas las mismas palabras: Vosotros… ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que la nación perezca.” (Juan 11:49-50). Dios usa a Caifás, un enemigo, para sus sanos propósitos. Era necesario que Jesús muriera para nosotros ser salvos y tener la esperanza de vida eterna que Él representa. Caifás no sabía que estaba siendo utilizado por Dios, pero sería quien se encargaría de que se consumara el hecho.
Jesús poseía maravillosos atributos no dados por el hombre, sino otorgados por su Padre, el omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios y Señor Nuestro. El rey que será crucificado está adornado con todas las virtudes imaginables. Su naturaleza se compone de misericordia, de paz, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de justicia y resumiendo todo eso, de amor.
Este Cordero, blanco como el alma de Dios que es, sin mancha como el Hijo de Dios que es, y puro como el Espíritu Santo que es, es quien entrará al lugar del sacrificio, para tomar la cargada cruz del pecado para con su sangre derramada regenerar, redimir y justificar a los pecadores de Israel.
Ese es el Redentor resucitado, que yo te presento en este día. El mismo Jesucristo que entró a Jerusalén en medio de vítores para luego ser traicionado y crucificado, pero que mediante su sacrificio salvó del pecado al mundo, quiere entrar a tu corazón, para salvarte a ti también, regenerándote, mediante la redención y justificación de tus pecados, y luego santificarte con la llenura del Espíritu Santo.
Cada día Jesús está buscando almas para salvar. No es casualidad que estés en este día aquí. El Señor es quien ha guiado tus pasos hasta este lugar de adoración a Jesucristo, no hagas como aquellos israelitas, que le recibieron con gozo, enarbolando palmas y cánticos de salmos, acompañados con sonoros címbalos y panderos, pero luego le dieron la espalda y le rechazaron, pidiendo su crucifixión. Ya Él hizo el sacrificio de amor por ti, solo falta que tu respondas a su llamado. Él dio el primer paso, el más difícil, sigue su huella y camina junto a Él hacia tu salvación. El te espera con los brazos abiertos. Acércate y permite que oremos por ti.
Oración:
Amantísimo Padre y Señor nuestro, te alabamos y glorificamos y te damos gracias por este grupo de hermanos. Limpia Señor sus corazones de toda traza de pecado, busca en todo rincón de su humanidad y redímeles amado Padre. Llena estos corazones de tus atributos más preciados, como son la humildad, la misericordia, la benignidad, la paz, la mansedumbre, la justicia, el amor. Ahora Padre, impárteles tu bendición, que es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén.
Reflexión: Domingo 16 de Abril 2000
Por Cruz Roqué-Vicéns
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.