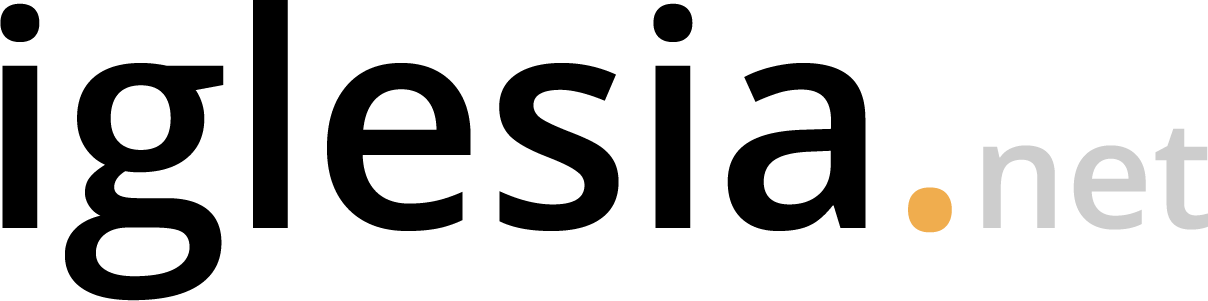Así como no llamas “lluvia” a la caída de una gota de agua, ni es una gota la que sacia la sed del sediento ni la que hacer reverdecer el jardín, así tampoco debes llamar “predicación” a una palabra hermosa y ni siquiera a un buen sermón. Una verdadera predicación es como una lluvia que, llegando a la aridez de este mundo, le hace revivir para Dios. Una frase bonita o una buena plática pueden ser el comienzo de un aguacero de gracias, pero si no van acompañados por esa eficacia que la lluvia tiene en la naturaleza incluso pueden hacer daño. Tú sabes, en efecto, que una media verdad es a veces más peligrosa que una completa mentira.
Por esto el ministerio de la predicación pide de ti una gran generosidad. Has de imaginar que tú eres como una nube y que de ti salen, como gotas bellísimas, palabras celestiales. Mas tú no sabes qué gota llegará a cuál planta, y por eso has de cultivar generosidad de alma y ser profuso, aunque sin inundar ni anegar.
No le falta hermosura a tu vocación que parece tomada directamente de las páginas del Evangelio. Bien sabes cuánto tiempo y con qué dedicación Cristo, Nuestro Señor, se hizo lluvia de amores y gracias a través de su palabra sabia, oportuna y luminosa. Dice la Escritura, por ejemplo, que les enseñaba «con compasión» (Mc 6,34) y también que predicaba «largamente» (Jn 8,2). ¿Y de dónde nacía en Él vigor y sabiduría para ejercicio tan exigente? Del amor. Predicaba porque amaba, y por amor adaptaba sus palabras, las extendía, les daba la inflexión apropiado y las acompañaba con los ejemplos e imágenes más adecuadas al tema de su discurso y a la multitud que le seguía.
¡Qué bello es siempre contemplar a Cristo, pero qué belleza singular verle predicando! ¡Con cuánto aquellas multitudes se extasiaban ante su verbo luminoso y como olvidadas hasta de su alimento y su descanso no parecían querer otra cosa sino seguirle oyendo! ¡Hermano, si tú hubieras visto los ojos de aquellos guardias del templo cuando volvieron donde los sumos sacerdotes (Jn 7,45), sin atrapar a Cristo y más bien atrapados por Cristo! Lo que ellos dijeron -y lo que decían sus ojos asombrados- es la pura verdad: «Nadie ha hablado como ese hombre» (Jn 7,46).
¡Oh misterio bellísimo de la predicación del Hijo de Dios, vigorosa y tierna, a la vez; sencilla y profunda, a la vez; luminosa y ardiente, a la vez; concreto y universal, a la vez! ¡Bendita palabra del que es la Palabra, expresión sublime de su propio ser, camino expedito a las riquezas de su alma, regalo preciosísimo de su misericordia, que al hablar cura las dolencias del alma y restaura la belleza que Dios Padre quiso en el principio para el hombre!
¡Palabra de Cristo, bendito diluvio que con sus olas de luz despidió a las tinieblas y arrojó la iniquidad del corazón de los hombres! ¡Palabra de Cristo, hospital donde el alma atribulada encuentra cómo consolarse y en dónde fundar la esperanza que no defrauda! ¡Palabra de Cristo, divina escuela del amor perfecto, de la piedad entrañable, de la paciencia verdadera y de la paz sin límites! Bien lo dijo Pedro, y hoy te lo repite la Iglesia, oh Divino Predicador de la raza de los hombres: “Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68).
Y tú, por tu parte, hermano mío, no dejes de contemplar a Jesucristo, Maestro eximio de tu ministerio. Mira cómo todos abren la boca cuando van a recibir alimento, mientras que este Santo de los santos abre su boca para alimentar a otros. Su palabra es esa lluvia que hará nueva la tierra para gloria del Padre. Al golpe de su verbo las peñas se quiebran y, repitiendo el milagro de Moisés, sacan de sus entrañas lo que no tenían: agua de vida. Esas peñas son los corazones duros y resecos de los pecadores, y ese manantial que nace es el testimonio de alabanza que nace de su seno cuando reconocen a su Creador y a su Santísimo Salvador.
Haz llover la palabra que salva. Si con un sermón no alcanzas a alguno, no sea ello causa de desánimo ni de retirada. Primero con tus palabras a Dios en la oración y luego con tus palabras de Dios en la predicación sigue lloviendo sobre todos a quienes alcance tu recuerdo, tu trato o tu imaginación.
Arrópalos a todos con la Palabra de vida; alúmbralos a todos con la Palabra de gracia; protégelos a todos con la Palabra de amor y misericordia. Habla como si tú fueras el único que supiera o que debiera o que pudiera dar testimonio de Cristo, bien que sin olvidar que tu palabra tendrá vida y genuina eficacia sólo en la comunión con la Iglesia Santa.
Deja que te invite a la alegría; Dios te ama, su amor es eterno.
Por Ángel.
Lunes, 24 de enero del 2000
Por esto el ministerio de la predicación pide de ti una gran generosidad. Has de imaginar que tú eres como una nube y que de ti salen, como gotas bellísimas, palabras celestiales. Mas tú no sabes qué gota llegará a cuál planta, y por eso has de cultivar generosidad de alma y ser profuso, aunque sin inundar ni anegar.
No le falta hermosura a tu vocación que parece tomada directamente de las páginas del Evangelio. Bien sabes cuánto tiempo y con qué dedicación Cristo, Nuestro Señor, se hizo lluvia de amores y gracias a través de su palabra sabia, oportuna y luminosa. Dice la Escritura, por ejemplo, que les enseñaba «con compasión» (Mc 6,34) y también que predicaba «largamente» (Jn 8,2). ¿Y de dónde nacía en Él vigor y sabiduría para ejercicio tan exigente? Del amor. Predicaba porque amaba, y por amor adaptaba sus palabras, las extendía, les daba la inflexión apropiado y las acompañaba con los ejemplos e imágenes más adecuadas al tema de su discurso y a la multitud que le seguía.
¡Qué bello es siempre contemplar a Cristo, pero qué belleza singular verle predicando! ¡Con cuánto aquellas multitudes se extasiaban ante su verbo luminoso y como olvidadas hasta de su alimento y su descanso no parecían querer otra cosa sino seguirle oyendo! ¡Hermano, si tú hubieras visto los ojos de aquellos guardias del templo cuando volvieron donde los sumos sacerdotes (Jn 7,45), sin atrapar a Cristo y más bien atrapados por Cristo! Lo que ellos dijeron -y lo que decían sus ojos asombrados- es la pura verdad: «Nadie ha hablado como ese hombre» (Jn 7,46).
¡Oh misterio bellísimo de la predicación del Hijo de Dios, vigorosa y tierna, a la vez; sencilla y profunda, a la vez; luminosa y ardiente, a la vez; concreto y universal, a la vez! ¡Bendita palabra del que es la Palabra, expresión sublime de su propio ser, camino expedito a las riquezas de su alma, regalo preciosísimo de su misericordia, que al hablar cura las dolencias del alma y restaura la belleza que Dios Padre quiso en el principio para el hombre!
¡Palabra de Cristo, bendito diluvio que con sus olas de luz despidió a las tinieblas y arrojó la iniquidad del corazón de los hombres! ¡Palabra de Cristo, hospital donde el alma atribulada encuentra cómo consolarse y en dónde fundar la esperanza que no defrauda! ¡Palabra de Cristo, divina escuela del amor perfecto, de la piedad entrañable, de la paciencia verdadera y de la paz sin límites! Bien lo dijo Pedro, y hoy te lo repite la Iglesia, oh Divino Predicador de la raza de los hombres: “Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68).
Y tú, por tu parte, hermano mío, no dejes de contemplar a Jesucristo, Maestro eximio de tu ministerio. Mira cómo todos abren la boca cuando van a recibir alimento, mientras que este Santo de los santos abre su boca para alimentar a otros. Su palabra es esa lluvia que hará nueva la tierra para gloria del Padre. Al golpe de su verbo las peñas se quiebran y, repitiendo el milagro de Moisés, sacan de sus entrañas lo que no tenían: agua de vida. Esas peñas son los corazones duros y resecos de los pecadores, y ese manantial que nace es el testimonio de alabanza que nace de su seno cuando reconocen a su Creador y a su Santísimo Salvador.
Haz llover la palabra que salva. Si con un sermón no alcanzas a alguno, no sea ello causa de desánimo ni de retirada. Primero con tus palabras a Dios en la oración y luego con tus palabras de Dios en la predicación sigue lloviendo sobre todos a quienes alcance tu recuerdo, tu trato o tu imaginación.
Arrópalos a todos con la Palabra de vida; alúmbralos a todos con la Palabra de gracia; protégelos a todos con la Palabra de amor y misericordia. Habla como si tú fueras el único que supiera o que debiera o que pudiera dar testimonio de Cristo, bien que sin olvidar que tu palabra tendrá vida y genuina eficacia sólo en la comunión con la Iglesia Santa.
Deja que te invite a la alegría; Dios te ama, su amor es eterno.
Por Ángel.
Lunes, 24 de enero del 2000