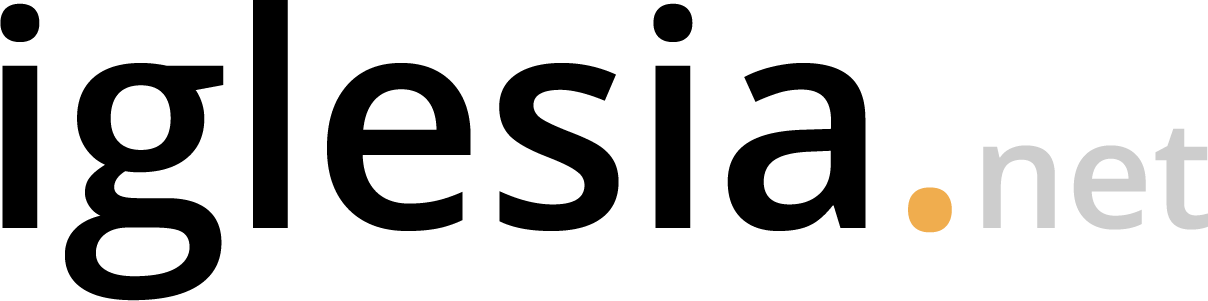¡Qué fuerza la que entraña esa sola palabra: enamorado! Así lees, por ejemplo: «Cuando Tobías oyó las razones de Rafael y que era pariente suya, del linaje de la casa de su padre, se enamoró de tal modo que se le apegó el corazón a ella» (Tob 6,19). Ese amor que enamora verdaderamente arrastra, ya sea para el mal, como le pasó a los israelitas a quienes denuncia Ezequiel (Ez 23,7-10), ya sea para el bien, como cuando Jacob se enamoró de Raquel (Gén 29,18), la que le dio como hijo a José, que habría de librar a la estirpe de Abraham de morir de hambre.
El hombre enamorado es fuerte, valiente, arrojado, audaz, valiente, rebosante de vida y abierto con gozo al futuro; la mujer enamorada es dulce, bellísima, llena de paz y armonía, alegre, perseverante, grata y grácil. Puedes bien decir que el amor saca lo mejor de cada uno de ellos, y por eso el día de la boda, cuando la pareja en verdad se ama, es el día para contemplar en todo su esplendor a la raza humana: no hay hombre tan gallardo como el novio, ni mujer tan hermosa como la novia. Lo que no sabías del hombre y lo que no soñabas de la mujer está ahí ante tus ojos el día en que unen sus vidas y con gozo hacen público su mutuo amor.
El verdadero enamorado tiene más ojos para el gozo de su amada que para sí mismo; le duelen más los inconvenientes que ella tenga que los suyos propios, y siente que su vida es precio justo por defenderla, pues le resulta intolerable que ella mengüe o sufra de cualquier modo. La verdadera enamorada conoce el corazón de su amado y siente que un torrente de delicioso fuego le abrasa el alma con intensísimos deseos de hacerlo feliz. Olvidada de sí misma, detesta pronunciar “yo” cuando puede decir “nosotros”, y de modo espontáneo, suavísimo y tierno quisiera fundirse en aquel a quien pertenece.
Cuando este verdadero enamorado se une a su verdadera enamorada el tiempo deja de existir, el universo se colapsa al ritmo de cada beso y suave caricia, las palabras naufragan en un mar de cariños y halagos que tú conoces bien, porque has leído el Cantar de los Cantares.
En aquellos momentos, que ellos no quisieran que terminaran jamás, se ven y sienten sumergidos en las piscinas del amor mismo y en las fuentes de la vida. ¡Cuánto amó Dios a los hombres, pues quiso que en el éxtasis de su entrega mutua tuvieran la huella elocuente del gozo mismo del acto creador!
Estas realidades están ya expuestas -con delicadeza pero también con claridad- en la Sagrada Escritura. Así descritas, estoy seguro de que pueden conmover tu corazón y el de muchos de tus hermanos los hombres. No es para menos, pues pertenece al plan de Dios la grandeza de ese amor, que de algún modo todos conocéis pues ha sido la fuente de vuestra propia existencia. No es entonces cosa de maravillarse que estos amoríos los busquen con ardor los hijos de Adán.
Sí es, en cambio, cosa extraordinaria que alguien pueda enamorarse de Dios. Sí es maravilla de las maravillas que el corazón humano, como levantándose sobre sí mismo, pueda aspirar el aroma de un amor creador que trasciende a la figura de la pareja, del cariño y del placer corpóreo.
Si ya es bello contemplar cómo se aman las parejas que se aman, piensa qué será contemplar cómo surge en la tierra del alma una plantita que es como Jesús, pues no tiene semilla humana. En efecto, así como el Salvador nació sin concurso de varón, así este amor que enamora de Dios no tiene más raíz que los Cielos. ¿Un hombre enamorado de Dios? Dime, ¿qué es un hombre así, sino una imagen del Cielo a vista de la tierra?
Semejante amor, sin anular la obra divina, y por tanto, sin anular su condición de varón, le lleva más allá de su masculinidad; y si tal amor llega a una mujer, lo mismo: sin anular su femineidad la lleva más allá de su ser mujer. Estos hombres y mujeres, que son más que hombres y mujeres, hacen un inmenso bien a la tierra, porque le hacen llover rocío del cielo.
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Lunes, 13 de diciembre de 1999
El hombre enamorado es fuerte, valiente, arrojado, audaz, valiente, rebosante de vida y abierto con gozo al futuro; la mujer enamorada es dulce, bellísima, llena de paz y armonía, alegre, perseverante, grata y grácil. Puedes bien decir que el amor saca lo mejor de cada uno de ellos, y por eso el día de la boda, cuando la pareja en verdad se ama, es el día para contemplar en todo su esplendor a la raza humana: no hay hombre tan gallardo como el novio, ni mujer tan hermosa como la novia. Lo que no sabías del hombre y lo que no soñabas de la mujer está ahí ante tus ojos el día en que unen sus vidas y con gozo hacen público su mutuo amor.
El verdadero enamorado tiene más ojos para el gozo de su amada que para sí mismo; le duelen más los inconvenientes que ella tenga que los suyos propios, y siente que su vida es precio justo por defenderla, pues le resulta intolerable que ella mengüe o sufra de cualquier modo. La verdadera enamorada conoce el corazón de su amado y siente que un torrente de delicioso fuego le abrasa el alma con intensísimos deseos de hacerlo feliz. Olvidada de sí misma, detesta pronunciar “yo” cuando puede decir “nosotros”, y de modo espontáneo, suavísimo y tierno quisiera fundirse en aquel a quien pertenece.
Cuando este verdadero enamorado se une a su verdadera enamorada el tiempo deja de existir, el universo se colapsa al ritmo de cada beso y suave caricia, las palabras naufragan en un mar de cariños y halagos que tú conoces bien, porque has leído el Cantar de los Cantares.
En aquellos momentos, que ellos no quisieran que terminaran jamás, se ven y sienten sumergidos en las piscinas del amor mismo y en las fuentes de la vida. ¡Cuánto amó Dios a los hombres, pues quiso que en el éxtasis de su entrega mutua tuvieran la huella elocuente del gozo mismo del acto creador!
Estas realidades están ya expuestas -con delicadeza pero también con claridad- en la Sagrada Escritura. Así descritas, estoy seguro de que pueden conmover tu corazón y el de muchos de tus hermanos los hombres. No es para menos, pues pertenece al plan de Dios la grandeza de ese amor, que de algún modo todos conocéis pues ha sido la fuente de vuestra propia existencia. No es entonces cosa de maravillarse que estos amoríos los busquen con ardor los hijos de Adán.
Sí es, en cambio, cosa extraordinaria que alguien pueda enamorarse de Dios. Sí es maravilla de las maravillas que el corazón humano, como levantándose sobre sí mismo, pueda aspirar el aroma de un amor creador que trasciende a la figura de la pareja, del cariño y del placer corpóreo.
Si ya es bello contemplar cómo se aman las parejas que se aman, piensa qué será contemplar cómo surge en la tierra del alma una plantita que es como Jesús, pues no tiene semilla humana. En efecto, así como el Salvador nació sin concurso de varón, así este amor que enamora de Dios no tiene más raíz que los Cielos. ¿Un hombre enamorado de Dios? Dime, ¿qué es un hombre así, sino una imagen del Cielo a vista de la tierra?
Semejante amor, sin anular la obra divina, y por tanto, sin anular su condición de varón, le lleva más allá de su masculinidad; y si tal amor llega a una mujer, lo mismo: sin anular su femineidad la lleva más allá de su ser mujer. Estos hombres y mujeres, que son más que hombres y mujeres, hacen un inmenso bien a la tierra, porque le hacen llover rocío del cielo.
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Lunes, 13 de diciembre de 1999