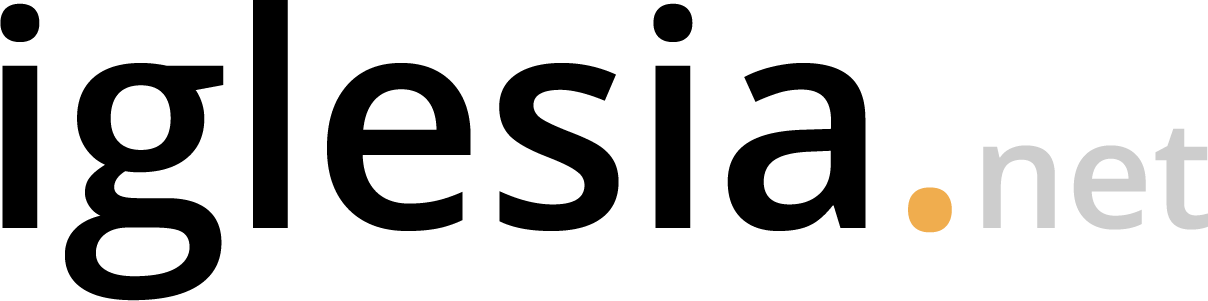Esa hora, lúcida y serena en que de pronto vuelves a entender que todo tiene un secreto porqué, y que la fuente de todo orden está en Dios.
Esa hora, escondida y humilde en que las grandes pretensiones se quedan cortas y las alegrías modestas de las cosas más sencillas se vuelven elocuentes y sublimes.
Hora bendita en que la prosa se vuelve poesía, las rimas se visten de música y todo canto es un himno en alabanza de Dios.
Hora sacra en la que tu mente atormentada por fin percibe el suave ritmo que mece a las espigas, y la grandeza escondida en los árboles adustos, la soledad de los páramos y la pureza de la sonrisa de un niño.
Esa es la hora en que tu corazón abre una rendija, y por ella se cuela indiscreto un rayo de luz. Detrás de él, las gotas luminosas del amanecer sabrán vencer tu obstinada negligencia, hasta que te atrevas a dejar los postigos para los corrales: ¡lo tuyo es la libertad!
Me gusta cuando entiendes que la victoria de Dios no significa tu derrota; me gusta cuando sonríes de tus antiguas pretensiones, y escondes la cabeza entre las manos y entretejes una furtiva plegaria.
Me gusta cuando cantas a solas, y también cuando un gemido se te escapa por la fuerza de la compasión que te embarga.
Me gusta cuando puedo hablarte como amigo y cuando te importa más lo que te digo que lo que tú me preguntarías. Te hace bien reposar de tus oficios y escuchar como sólo se escucha se quiere aprender.
Me gusta cuando te das permiso de abrazar tus ideales en Dios, y también cuando deduces la realidad de mi existencia de la realidad de mi amistad. Te hace bien recibirme; no te haría bien rechazarme.
Me gusta decirte que hay amor para ti, y recordarte que hay vida para ti, y derramar sobre ti, desde el Cielo, caudales de amor y fuego. Como cuando te digo lo que ya sabes: Dios te ama; ¡su amor es eterno!
Por Ángel
Jueves, 20 de enero del 2000
Esa hora, escondida y humilde en que las grandes pretensiones se quedan cortas y las alegrías modestas de las cosas más sencillas se vuelven elocuentes y sublimes.
Hora bendita en que la prosa se vuelve poesía, las rimas se visten de música y todo canto es un himno en alabanza de Dios.
Hora sacra en la que tu mente atormentada por fin percibe el suave ritmo que mece a las espigas, y la grandeza escondida en los árboles adustos, la soledad de los páramos y la pureza de la sonrisa de un niño.
Esa es la hora en que tu corazón abre una rendija, y por ella se cuela indiscreto un rayo de luz. Detrás de él, las gotas luminosas del amanecer sabrán vencer tu obstinada negligencia, hasta que te atrevas a dejar los postigos para los corrales: ¡lo tuyo es la libertad!
Me gusta cuando entiendes que la victoria de Dios no significa tu derrota; me gusta cuando sonríes de tus antiguas pretensiones, y escondes la cabeza entre las manos y entretejes una furtiva plegaria.
Me gusta cuando cantas a solas, y también cuando un gemido se te escapa por la fuerza de la compasión que te embarga.
Me gusta cuando puedo hablarte como amigo y cuando te importa más lo que te digo que lo que tú me preguntarías. Te hace bien reposar de tus oficios y escuchar como sólo se escucha se quiere aprender.
Me gusta cuando te das permiso de abrazar tus ideales en Dios, y también cuando deduces la realidad de mi existencia de la realidad de mi amistad. Te hace bien recibirme; no te haría bien rechazarme.
Me gusta decirte que hay amor para ti, y recordarte que hay vida para ti, y derramar sobre ti, desde el Cielo, caudales de amor y fuego. Como cuando te digo lo que ya sabes: Dios te ama; ¡su amor es eterno!
Por Ángel
Jueves, 20 de enero del 2000