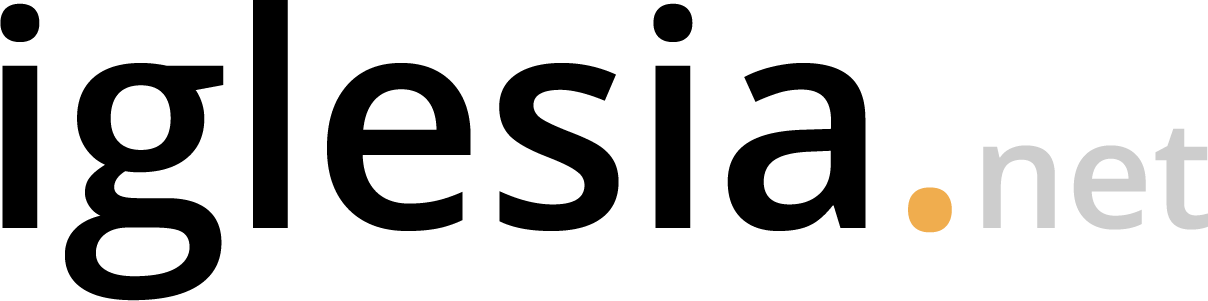Esta multitud de invitaciones admira tanto más cuanto que no es Dios quien recibe lucro ni beneficio alguno de toda esa obediencia. La pregunta que hace por boca del salmista es reveladora en este sentido: «¿Es que voy a comer carne de toros, o a beber sangre de machos cabríos?» (Sal 50,13). Dios pide unos sacrificios que no le enriquecen y requiere una sujeción que no le añade bien alguno. De mil modos, como ves, pide y exige que su alianza sea “guardada” y sus palabras “conservadas”, ¡cuando en realidad es Él el único que puede guardar y conservar lo que es suyo!
No debe extrañarte sino admirarte esta pedagogía divina. Te ordena algo que sólo Él puede cumplir. Por eso oró Salomón diciendo: «Yahveh, Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón, tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste y por tu mano lo has cumplido este día» (1 Re 8,23-24; cf. 2 Cró 6,14-15; Neh 1,5; Dan 9,4). La bondad y la sabiduría del Señor son tan grandes, que obrando así disponía el alma humana para acoger el Don por excelencia, es decir, el Espíritu Santo, de modo tal que el Espíritu de Dios llevara a plenitud a la Palabra de Dios.
Ahora bien, esto que te digo vale no sólo para la escala “grande” de los mandamientos que sirven como de constitución o de mapa de ruta al pueblo de Dios; vale igualmente, y quizá más sensiblemente para cada paso del camino en la respuesta personal y única que cada creatura debe a Dios. Dicho de otro modo: Dios en la acción de su Espíritu siempre va a querer de ti cosas que te superan y que sólo podrás entender rectamente, apreciar justamente y realizar plenamente con la ayuda que Él mismo te dé. Él te ordena que obres y Él hace que obres, según ya predicó Pablo: «pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece» (Flp 2,13).
Esto significa que la condición “normal” de un cristiano es verse enfrentado a lo inexorable y llamado a lo imposible. No puede renunciar al hecho de tener que decidir, ni al hecho de que su decisión le dé un perfil propio e irrenunciable a él mismo; en esto está enfrentado a lo “inexorable”. Por otra parte, al buscar en su corazón lo mejor de sus sueños y lo más puro de sus propósitos, una y otra vez encuentra que su primer obstáculo está en él mismo, y siente que se le pide algo que de ningún modo alcanzará; en esto se encuentra como llamado a lo “imposible”.
No todos descubren claramente este drama en toda su terrible dimensión, pero sí puedo decirte que casi todos lo viven intensamente. Las más de las veces ello produce desencanto y amargura: sensaciones propias del que estuviera sentado sobre un cofre de tesoros que ya no sabe ni quiere aprender cómo abrir. Tú sí lo sabes, y contigo mucha gente: la clave del tesoro está en comprender que el mismo Dios que quiere algo de ti, con ese mismo acto te hace capaz de realizarlo. Esto explica el sentido profético denso y gozoso de lo que dijo el Deuteronomio: «Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahveh nuestro Dios siempre que le invocamos? Porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica» (Dt 4,7; 30,11.14).
Cuando aquello fue escrito, debió de sonar como un latigazo en los oídos inculpados y los corazones convictos de los hebreos. Pero su contenido más hondo vendría cuando esa Palabra, hecha carne (Jn 1,14) por la obra del Espíritu Santo (Mt 1,20), fue verdaderamente el “Emmanuel” esperado (Mt 1,23), en el que toda ley alcanza su plenitud (Mt 5,17).
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel.
Miércoles, 5 de enero del 2000
No debe extrañarte sino admirarte esta pedagogía divina. Te ordena algo que sólo Él puede cumplir. Por eso oró Salomón diciendo: «Yahveh, Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón, tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste y por tu mano lo has cumplido este día» (1 Re 8,23-24; cf. 2 Cró 6,14-15; Neh 1,5; Dan 9,4). La bondad y la sabiduría del Señor son tan grandes, que obrando así disponía el alma humana para acoger el Don por excelencia, es decir, el Espíritu Santo, de modo tal que el Espíritu de Dios llevara a plenitud a la Palabra de Dios.
Ahora bien, esto que te digo vale no sólo para la escala “grande” de los mandamientos que sirven como de constitución o de mapa de ruta al pueblo de Dios; vale igualmente, y quizá más sensiblemente para cada paso del camino en la respuesta personal y única que cada creatura debe a Dios. Dicho de otro modo: Dios en la acción de su Espíritu siempre va a querer de ti cosas que te superan y que sólo podrás entender rectamente, apreciar justamente y realizar plenamente con la ayuda que Él mismo te dé. Él te ordena que obres y Él hace que obres, según ya predicó Pablo: «pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece» (Flp 2,13).
Esto significa que la condición “normal” de un cristiano es verse enfrentado a lo inexorable y llamado a lo imposible. No puede renunciar al hecho de tener que decidir, ni al hecho de que su decisión le dé un perfil propio e irrenunciable a él mismo; en esto está enfrentado a lo “inexorable”. Por otra parte, al buscar en su corazón lo mejor de sus sueños y lo más puro de sus propósitos, una y otra vez encuentra que su primer obstáculo está en él mismo, y siente que se le pide algo que de ningún modo alcanzará; en esto se encuentra como llamado a lo “imposible”.
No todos descubren claramente este drama en toda su terrible dimensión, pero sí puedo decirte que casi todos lo viven intensamente. Las más de las veces ello produce desencanto y amargura: sensaciones propias del que estuviera sentado sobre un cofre de tesoros que ya no sabe ni quiere aprender cómo abrir. Tú sí lo sabes, y contigo mucha gente: la clave del tesoro está en comprender que el mismo Dios que quiere algo de ti, con ese mismo acto te hace capaz de realizarlo. Esto explica el sentido profético denso y gozoso de lo que dijo el Deuteronomio: «Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahveh nuestro Dios siempre que le invocamos? Porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica» (Dt 4,7; 30,11.14).
Cuando aquello fue escrito, debió de sonar como un latigazo en los oídos inculpados y los corazones convictos de los hebreos. Pero su contenido más hondo vendría cuando esa Palabra, hecha carne (Jn 1,14) por la obra del Espíritu Santo (Mt 1,20), fue verdaderamente el “Emmanuel” esperado (Mt 1,23), en el que toda ley alcanza su plenitud (Mt 5,17).
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel.
Miércoles, 5 de enero del 2000